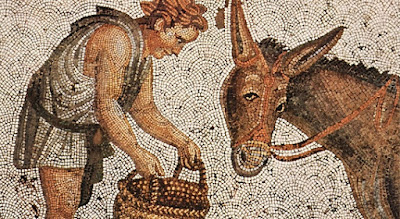Dedicado a D. Vicente Oya,
Cronista de Jaén y amigo cuya noticia de su muerte me ha llegado hoy.
Manuel Fernández Espinosa
LÍMITES DE ESTE ARTÍCULO
Para centrarnos en el asunto que presenta el título queremos limitar nuestra búsqueda.
Este artículo tiene como objetivo suministrar al lector un elenco glosado de menciones de Torredonjimeno en obras literarias de autores de todas las épocas. Entendemos por literatura todos los productos artísticos que pueden hallarse en novelas, poemas o bien obras de teatro. Las menciones a Torredonjimeno desde la Edad Media a nuestros días en documentación de cancillerías, Órdenes Militares, Religioso-Militares (Calatrava, p. ej.) o Religiosas (Orden de Predicadores, de Frailes Menores o Mínimos...), etcétera, no es competencia del presente artículo, sería objeto de una investigación más minuciosa y por mucho que se dilatara, siempre quedarían fondos por descubrir. Tampoco vamos a tratar aquí las menciones que de Torredonjimeno se han hecho en obras de carácter histórico, tampoco las monográficas que se han consagrado a Torredonjimeno (por ejemplo, las dedicadas al Tesoro Visigodo). Podríamos citar, entre ellas, los fragmentos de Ximena Jurado, Ximénez Patón o Rus Puerta... O las del P. Alejandro del Barco o del P. Juan de Lendínez; incluíriamos en ellas las entradas que de Torredonjimeno se han hecho en los diccionarios geográficos de Bernardo Espinalt o Pascual Madoz, pero no. Nuestro cometido, aquí y ahora, son exclusivamente las obras literarias.
Con el presente artículo vamos a ofrecer una aproximación lo más completa posible, pero teniendo en cuenta que dicha indagación siempre queda abierta a nuevos hallazgos de menciones de Torredonjimeno en obras literarias más recónditas y extrañas, así menciones hechas por autores tanto aquí citados como no citados que alguna vez (o varias) pudieron mencionar a Torredonjimeno en una novela, poema, obra de teatro o cualquier texto periodístico. Las menciones a Torredonjimeno las han hecho efectivamente los autores que aquí vamos a presentar, pero podemos suponer que los mismos hayan referido el nombre de Torredonjimeno en otras obras de su cosecha que no hayamos leído todavía. Y todavía podemos conjeturar que otros autores, leídos o todavía no leídos por nosotros, han podido hacer en el curso de su producción literaria menciones.
Hechas estas salvedades "metodológicas", procedo.
TORREDONJIMENO EN LA LITERATURA DEL SIGLO DE ORO
Torredonjimeno entra en la literatura española por la puerta grande y lo hace de la mano del eminente marteño Francisco Delicado (aprox. 1475 - aprox. 1535); marteño decimos, aunque parece que no lo fue de nacencia, sí que lo fue de crianza como él mismo dice. Nuestro amigo el P. Recio Veganzones estudió la obra de Francisco Delicado y descubrió que, además de la "novela" más famosa que le da nombre, el Vicario del Valle de Cabezuela en Cáceres escribió otras obras de diversa temática: interesante es un libro sobre los remedios médicos para curar el "morbo gálico" (la terrible sífilis que, como enfermedad venérea, hacía estragos en su época mucho más todavía que en la nuestra): en 1525 y en Roma, el Padre Delicado publicó en italiano "El modo de adoperare el legno de India occidentale: Salutifero remedio a ogni piaga et mal incurabile" ("El modo de preparar el leño de las Indias occidentales: salutífero remedio a toda plaga y mal incurable"); más tarde, en 1529, se haría una segunda edición en Venecia); también en Roma, en 1525, publicó -en latín- el "De consolatione infirmorum" ("Sobre la consolación de los enfermos"). En 1526, en italiano otra vez, daría a la estampa el "Spechio vulgare per li sacerdoti che administranno li sacramenti in chiaschedune parrochia" ("Espejo popular para los sacerdotes que administran los sacramentos en cualquier parroquia"). Las obras que acabo de reseñar son de temática médica, médico-moral y religioso-eclesiástica, como convenía a un culto clérigo de la época.
Más asombra -podríamos decir que resulta hasta escandalosa para los mojigatos- la obra más famosa de Francisco Delicado, dado que fue escrita por un cura y la temática es altamente erótica. un mundo de putas y vicios se nos presenta en ella: me refiero a "Retrato de la Loçana andaluza en lengua española muy clarissima. Compuesta en Roma. El qual Retrato demuestra lo que en Roma passava y contiene muchas mas cosas que la Celestina" (a partir de ahora la citaremos como "Lozana Andaluza"). Camilo José Cela dice que "sus vivísimos diálogos, tan pródigos en andalucismos e italianismos, nos ofrecen una obra -antecedente de la novela picaresca- en la que, al gracioso retrato de la heroína y su divertida trayectoria, se suman los de los ciento y pico de personajes que pululan por el relato y sitúan sus lances en la Roma por aquel entonces considerada como un "paraíso de putas"." Aunque la trama de la novela dialogada tiene como escenario la Roma papal corrompida en sus costumbres, su autor muestra que, aunque puso su residencia tan lejos de la patria que le vio crecer, no olvidaba ni a Martos ni a los pueblos vecinos. En muchos pasajes de la "Lozana Andaluza" puede encontrarse aquí y allá menciones a Jamilena, a Alcaudete... Y, por supuesto, a Torredonjimeno.
La referencia que de nuestro pueblo aporta Francisco Delicado se intercala cuando se comenta el habilidoso ingenio que mostraba la Lozana para hacer amistades en Roma, adaptándose a un medio extraño mediante toda suerte de recursos, como eran por caso la de expresar reales o ficticios vínculos de la protagonista con las localidades de aquellos de sus interlocutores españoles con los que se encontraba en el extranjero: "...halló aquí de Alcalá la Real, y allí tenía ella una prima, y en Baena otra, en Luque, y en la peña de Martos natural parentela; halló aquí de Arjona y Arjonilla y de Montoro, y en todas estas partes tenía parientas y primas, salvo que en la Torre Don Ximeno que tenía una entenada, y pasando con su madre á Jaén, posó en su casa, y allí fueron los primeros grañones que comió con huesos de tocino". Interesante es ver que, de entre todas las localidades referidas, Torre Don Ximeno se menciona con especial énfasis, teniendo en cuenta que el grado de parentesco de "entenada" es más estrecho e íntimo que el de primos. También nos llama poderosamente la atención ese detalle culinario de los "griñones [...] con huesos de tocino".
A lo que parece, los "grañones", según apunta D. Agustín del Saz, uno de los estudiosos de nuestra "Lozana Andaluza", vienen a ser "Sémolas de trigo cocido en grano", pero también he leído en otras ediciones "griñones" y, en ese caso, téngase en cuenta que se llama "griñones" ("bruñones" también) a las nectarinas, esto es: melocotones con la piel lisa.
Allá por el siglo XVI o todo lo más, a principios del XVII, podemos calcular la fecha de un romance popular que también menciona a nuestra localidad, esta vez ensalzando sus caldos vinateros que deberían ser de fama nacional. No consta el nombre del autor en la antología de romances populares en el que figura este romance (lo reproducimos íntregamente abajo en las notas); haremos bien en titularlo con el mismo estribillo que se repite como último verso en cada estrofa: "Poco bebo, mas quiérolo bueno". Sobre el vino de antaño tosiriano dice:
"Blanco de Guadalcanal
y aloques de Baeza
me confortan la cabeza
con Yepes y Madrigal,
Martos e Ciudad Real,
con lo de Torre Ximeno:
poco bebo, más quiérolo bueno."
También merece señalar que, según su propio testimonio, era de Torredonjimeno la familia del ignaciano P. Sebastián de Escabias, amigo y compañero de San Juan de Ávila, éste último sobradamente conocido como Doctor de la Iglesia y Apóstol de las Andalucías. Por cierto que el P. Sebastián de Escabias es antepasado colateral mío. Este autor, además de testificar en las investigaciones que se incoaron para el proceso de beatificación del P. Ávila, escribió el curioso libro "Casos Notables de la Ciudad de Córdoba" en el que refiere que a un antepasado suyo -hablo de memoria, creo recordar que era su abuelo tosiriano, otro Escabias- se le apareció Satanás en Arjona.
De Torredonjimeno también fue el humanista Francisco de Cuenca, amigo y corresponsal epistolar de humanistas de la talla de Cascales o Ximénez Patón. Podríamos citar también al teólogo tosiriano fray Ildefonso de Padilla, de los mínimos de la Victoria, autor de un enjundioso comentario en latín del libro de Habacuc, cuya edición primera se hizo en las imprentas tosirianas de los Hermanos Copado (siglo XVII) y más tarde merecería la impresión incluso en varias ciudades centroeuropeas, de Alemania y Austria. Pero no queremos derramarnos por otros afluentes que no sean los de la literatura.
También merece señalar que, según su propio testimonio, era de Torredonjimeno la familia del ignaciano P. Sebastián de Escabias, amigo y compañero de San Juan de Ávila, éste último sobradamente conocido como Doctor de la Iglesia y Apóstol de las Andalucías. Por cierto que el P. Sebastián de Escabias es antepasado colateral mío. Este autor, además de testificar en las investigaciones que se incoaron para el proceso de beatificación del P. Ávila, escribió el curioso libro "Casos Notables de la Ciudad de Córdoba" en el que refiere que a un antepasado suyo -hablo de memoria, creo recordar que era su abuelo tosiriano, otro Escabias- se le apareció Satanás en Arjona.
De Torredonjimeno también fue el humanista Francisco de Cuenca, amigo y corresponsal epistolar de humanistas de la talla de Cascales o Ximénez Patón. Podríamos citar también al teólogo tosiriano fray Ildefonso de Padilla, de los mínimos de la Victoria, autor de un enjundioso comentario en latín del libro de Habacuc, cuya edición primera se hizo en las imprentas tosirianas de los Hermanos Copado (siglo XVII) y más tarde merecería la impresión incluso en varias ciudades centroeuropeas, de Alemania y Austria. Pero no queremos derramarnos por otros afluentes que no sean los de la literatura.
EN LA LITERATURA DEL SIGLO XIX
Torredonjimeno parece desaparecer en la literatura española que, a partir del siglo XVII va eclipsándose como la misma España en su poderío imperial. Tendremos que aguardar al siglo XIX, cuando la prominente figura del hijo más ilustre de Torredonjimeno, el mariscal carlista D. Miguel Sancho Gómez Damas, irrumpa en la escena nacional e internacional proyectando su capacidad estratégica y el heroísmo del carlismo popular acaudillado por él, no solo en los fragores de todas las batallas en las que estuvo, sino sobre todo con la Expedición famosísima que lleva su nombre. Tendremos que contentarnos, por lo tanto, con las referencias que de Gómez se hacen que son copiosísimas y que, a veces sí y otras no, llevan al lado del nombre inmortal del carlista el de su villa nativa, nuestro Torredonjimeno.
Así tenemos al romántico Mariano José de Larra que en su artículo titulado "El día de Difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio", refiere el nombre del General Gómez en estos renglones: "...un general constitucional que persigue a Gómez, imagen fiel del hombre corriendo siempre tras la felicidad sin encontrarla en ninguna parte...". También (aunque no sea propiamente en el marco de la literatura española) merece la pena decir que el espía británico y propagandista protestante George Borrow, en su libro de viajes "La Biblia en España" (traducido espléndidamente por Manuel Azaña: ojalá se hubiera dedicado solo a la literatura en vez de a la política este Azaña), se refiere a algunas anécdotas del tiempo en que nuestro General Gómez conquistó la ciudad de Córdoba. El filósofo y polígrafo catalán Mosén Jaime Balmes, en su severa biografía de Baldomero Espartero, también alude a Gómez: "Una de las principales operaciones que se encomendaron a Espartero antes de obtener el mando en jefe fué la persecución de Gómez; pero Gómez atravesó el reino de Asturias, penetró en Galicia, ocupó poblaciones importantes, revolvió sobre Castilla, y cuando acabábamos de leer pomposos partes en que se suponía que la división expedicionaria había sufrido fuertes descalabros, la vimos internarse hasta el corazón de España, destruir completamente la columna de López en Jadraque, marchar en dirección de Valencia, y con aliento bastante para pasearse por Andalucía y Extremadura, a pesar del desastre de Villarrobledo. El general Espartero había a la sazón caído enfermo [...] ignoramos si la enfermedad sería muy grave; pero lo cierto es que vino muy a tiempo": excelente resumen balmesiano de la Expedición Gómez y certero retrato del oportunista liberal y enemigo de Gómez, Baldomero Espartero. Podríamos añadir muchísimas más referencias a nuestro General Gómez y su expedición, pero, bien es verdad, en pocas se explicita el nombre Torredonjimeno. Aunque no era desconocido el origen de Gómez, como bien lo muestra el Diccionario de Pascual Madoz que precisa que nuestra localidad es el pueblo natal del "caudillo faccioso Miguel Gómez".
Benito Pérez Galdós, en su monumental serie de novelas, todas bajo el título de "Episodios Nacionales", también se refiere a Miguel Gómez en el tomo de "Zumalacárregui" y, sin relación con el general carlista, también menciona el nombre de Torredonjimeno en su "episodio" (tomo) correspondiente a "Bailén".
EN LA LITERATURA DEL SIGLO XX
A caballo del siglo XIX y del XX, nuestro Gómez sigue presente en los más conspicuos autores de la Generación del 98. Don Miguel de Unamuno refiere la gesta de Gómez que ya en su época tenía tonos legendarios en su magnífica novela "Paz en la guerra". También lo hace D. Ramón María del Valle Inclán, en su trilogía novelística titulada "Las Guerras Carlistas", pero será el vasco Pío Baroja el que, no sólo muestre un interés notable por la figura de nuestro General Gómez, sino que explicitará la oriundez tosiriana de Gómez. Gómez es protagonista de sendos artículos y de todo un reportaje "La Expedición Gómez" del prolífico novelista y articulista vasco. Dentro de la Generación del 98, Antonio Machado también mencionará -ya sin alusión alguna a Miguel Gómez- nuestra localidad en un poema, del cual reproducimos unas estrofas:
¡Qué bien los nombres ponía,
quien puso Sierra Morena
a la serranía!
...
¡Torredonjimeno!
¡Torreperogil!
Quien quedara hecho torre
cerca del Guadalquivir.
El siguiente autor de fama universal que citó Torredonjimeno -y del que tenemos constancia- fue D. Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura de 1989. En su "Primer viaje andaluz", el andariego gallego pasó por Torredonjimeno, dejando registrado en su libro de viaje: "De Torre del Campo a Torredonjimeno, hay la mitad de camino que esta mañana lleva ya andado el vagabundo. A poco de salir de Torre del Campo y a la mano izquierda, queda el camino de Jamilena, con su ermita de Nuestra Señora de la Estrella, que pertenece al curato torrejimenudo de San Pedro. En el término de Torredonjimeno hay varias ermitas más: la del Santo Cristo, la de la VIrgen de la Consolación, que es la más vieja y venerada, la de San Juan Bautista y la de San Cosme y San Damián. Torre del Campo y Torredonjimeno, con su Torre de Alcázar y su Torre Fuencubierta, son dos pueblos grandes y soleados, en los que el vagabundo, que hoy tiene gansa de andar, no se detiene más que para verlos, y olerlos, y tocarlos. En Torredonjimeno nació el cabecilla carlista Miguel Gómez, que en el 1836 salió de Álava con tres mil hombres, se llegó a Asturias y Galicia, pasó a León, se metió en la Mancha, tomó Córdoba, se paseó por Extremadura, acampó en Ronda, volvió grupas y se plantó en Burgos, y llegó a su cuartel de Orduña con un botín cuantioso y más hombres de los que mandara al partir. Y todo en seis meses y con Espartero y Narváez pisándole los talones".
Como queda patente, D. Miguel Gómez sigue presente, más allá de la Generación del 98, en la obra posterior de escritores universales como Cela, lo cual indica que el personaje más importante de toda nuestra historia local es, sin género de discusión, el carlista General Gómez.
Será otro gallego, injustamente menos conocido, el que no sólo se contentará con mencionar de pasada a Torredonjimeno, sino que dedicará una novela entera a nuestro pueblo: se trata de Ramón Nieto (La Coruña, 1934), entre cuyas novelas figura la titulada "La patria y el pan" (1962). Dicha novela, enmarcada en lo que podemos llamar "realismo social" de los años sesenta, tiene como protagonistas a personajes de nuestra localidad, se presentan algunos de nuestros rincones locales (la novela empieza describiendo la Fuente de Martingordo, p. ej.), aunque -al tratar la problemática social- los protagonistas de esta novela tienen que buscar el camino de la emigración, por lo que la novela no sólo se ambienta en Torredonjimeno, sino también en los barrios chabolistas del Madrid que empezaba a experimentar su crecimiento y desarrollo con la mano de obra venida de las provincias, como son los mismos personajes tosirianos, llenos de humanidad, crudeza y ternura, que nos presenta Ramón Nieto en este libro, pero -por la densidad de esta novela- prefiero reservale un artículo completo.
Para terminar, no podemos dejar de mencionar al escritor contemporáneo Juan Eslava Galán como el embajador vivo de nuestra localidad en la literatura. Como es sabido, Eslava Galán es natural de Arjona, pero tengo entendido (y creo no equivocarme) que sus orígenes maternos lo vinculan con Torredonjimeno. En algunos de sus libros, Eslava Galán otorga un lugar de honor a Torredonjimeno: así en "El enigma de la Mesa de Salomón" o en "Los templarios y otros enigmas medievales" aparece citada nuestra localidad, lástima que sean libros que combinan los datos históricos con hipótesis esoteristas y otras patrañas. Como resultado de estas incursiones de Eslava Galán en lo que llamo el género de la historia-ficción sí que hay un producto verdaderamente literario que es la novela "La lápida templaria", firmada, por motivos empresariales, por Eslava Galán bajo el pseudónimo de Nicholas Wilcox. En "La lápida templaria" podemos ver a Torredonjimeno ocupando un lugar muy destacado en la trama de la novela. Es posible que Eslava Galán haya citado a Torredonjimeno en otras obras suyas, me estoy acordando -por ejemplo- de algún artículo sobre El Molino del Cubo, sobre nuestro mismo Castillo de Torredonjimeno y hasta por ahí hay algo sobre nuestro paisano Francisco Roldán que lleva la firma de Eslava Galán, pero -como comprenderá el lector- aunque haya leído algo de Eslava Galán, tengo mejores cosas en que emplear el tiempo que en las obras completas del escritor arjonero. No obstante, pese a mis discrepancias con respecto al contenido y el sesgo ideológico de Eslava Galán, he de reconocerle que ha llevado el nombre de Torredonjimeno a la literatura contemporánea española. Y eso es algo que se agradece.
NOTA:
El romance báquico que menciona a Torredonjimeno (lo que indica lo antiguo y la nombradía de la producción vinícola de nuestra villa) es bastante largo, pero me parece oportuno publicarlo, aunque sea aquí en las notas, íntegro; a lo que parece, por ser cantar popular, es de autor anónimo. Dice así:
No me vea yo a la mesa
sino siempre el jarro lleno:
poco bebo, mas quiérolo bueno.
Con tanto cada mañana
como una blanca de agua
mato y enciendo mi fragua
y esto(y) alegre e vivo sana:
de vino contino hay gana,
por el pan poco me peno:
poco bebo, más quiérolo bueno.
Para mi pobre comida
con una azumbre estoy buena
y entre la comida y cena
bien me basta una medida;
después para la comida
basta un pucherito lleno:
poco bebo, más quiérolo bueno.
Blanco de Guadalcanal
y aloques de Baeza
me confortan la cabeza
con Yepes y Madrigal,
Martos e Ciudad Real,
con lo de Torre Ximeno:
poco bebo, más quiérolo bueno.
Quien el vino me quitare,
quitada tenga la vida:
nunca es pobre la comida
donde el vino no faltare;
no hay dolor que se compare
con vello en poder ageno:
poco bebo, más quiérolo bueno.
Yo no siento igual dolor
que estar comiendo sin vino:
sólo en pensallo me fino
y lloro al mejor sabor;
Dios bendiga tal licor,
que el agua hácese cieno:
poco bebo, más quiérolo bueno.
En mi fresca mocedad,
con cuya memoria muero,
siempre estaba lleno un cuero
para mi necesidad;
mas ya por mi pobre edad
poco vale lo que ordeno:
poco bebo, más quiérolo bueno.
En un jarrillo cualquiera,
boquituerto, desasado,
tengo de ir, por mi pecado,
a casa de la tabernera,
y ella es tan limosnera
que remedia el mal ajeno:
poco bebo, más quiérolo bueno.
Toma tocas y gorgueras,
cofias, cuentas y sortijas
y de esotras baratijas,
madejas, telas, calderas,
de aspas y devanaderas,
un jaraíz tiene lleno:
poco bebo, mas quiérolo bueno.
(Revista Hispánica, t. XXXI (año 1914), pág. 585. Gallardo, t. I. 1929 - Cantar de Borracheras.